
La Revista Musical Chilena ha identificado como sus principales áreas de interés, la cultura musical de Chile, considerando tanto los aspectos musicales propiamente tales, como el marco histórico y sociocultural, desde la perspectiva de la musicología y de otras disciplinas relacionadas. Incorpora contenidos vinculados a compositores, ejecutantes e instrumentos de la música de arte, folclórica, popular urbana e indígena, al igual que artículos atinentes a manuscritos, investigadores, aspectos teóricos y modelos musicológicos, además de nuevos enfoques de la musicología como disciplina, tanto en Chile como en América Latina.





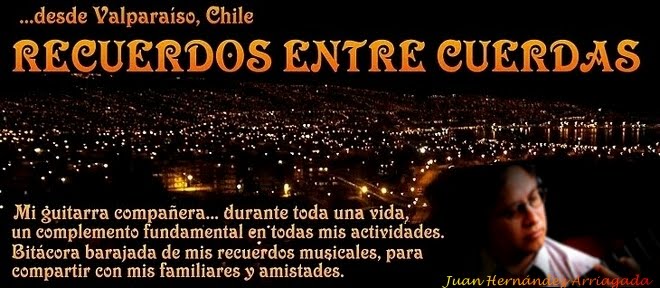


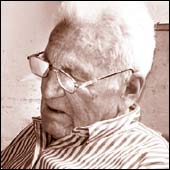 David Ponce entrevistó hace unos meses a Hernán Núñez Oyarce para LCD, la sección de cultura de La Nación Domingo. Aquí el periodista recuerda a uno de los artistas más importantes y menos reconocidos de Chile.
David Ponce entrevistó hace unos meses a Hernán Núñez Oyarce para LCD, la sección de cultura de La Nación Domingo. Aquí el periodista recuerda a uno de los artistas más importantes y menos reconocidos de Chile.

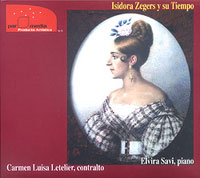 Escuchar el disco "Isidora Zegers y su tiempo" es remitirse a un tiempo que se fue, a un repertorio de salón y a un ambiente que Chile ha tratado de mantener vivo: ese cenáculo de ideas y de música que todavía vibra gracias a la fuerza de personas como la pianista Erika Voehringer y el doctor Enrique del Solar, entre otros.
Escuchar el disco "Isidora Zegers y su tiempo" es remitirse a un tiempo que se fue, a un repertorio de salón y a un ambiente que Chile ha tratado de mantener vivo: ese cenáculo de ideas y de música que todavía vibra gracias a la fuerza de personas como la pianista Erika Voehringer y el doctor Enrique del Solar, entre otros.