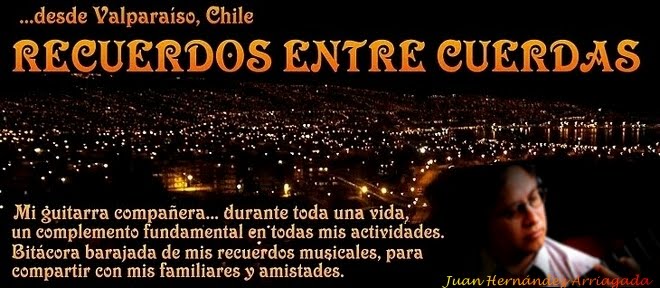La presencia en las ciudades de sectores sociales ligados al campo, tanto por su condición de inmigrantes como de dueños de tierras, impulsó en el país el desarrollo de una música que evocara el vínculo de estos sectores con el campo, alimentando cierta nostalgia por un lugar apacible e idílico que dejaba atrás la agitada vida urbana. Ya desde fines del siglo diecinueve, se editaban en Chile colecciones de música folclórica en arreglos para canto y guitarra.
A comienzos del siglo XX, el folclore campesino llegaba a la ciudad en espectáculos costumbristas como sainetes, mosaicos criollos y romances camperos. A ellos se sumó la actividad de proyección realizada por folcioristas como Derlinda Araya, Petronila Orellana (1885-1963), y Esther Martínez (1903-1989), quienes se presentaban en radio desde fines de los años veinte.
Sin embargo, lo que consolidó la presencia de la música de raíz folclórica en el medio urbano nacional fue la creación de cuartetos de voces y guitarras, los que vestidos a la usanza del huaso chileno, realizaban interpretaciones evocativas del folclore de la zona central de Chile. El primero de estos grupos, Los Huasos de Chincolco, fue organizado por un empresario teatral, convencido de que la tonada chilena "bien presentada y reclamada en forma, podría gustar al público".
Pero fue el medio universitario el que produjo los grupos señeros de esta tendencia: Los Cuatro Huasos (1927), Los Huasos Quincheros (1937) y Los Provincianos (1938). La universidad seguirá siendo treinta años más tarde lugar de origen de músicos y movimientos musicales, como sucederá con la Nueva Canción Chilena.
Los cuartetos de huasos universitarios hicieron de la tonada el género principal para la evocación del folclore, debido a su carácter lírico, su estructura flexible y sencilla, y su arraigo en la cultura criolla nacional. De este modo, la tonada se estilizó con interpretaciones pulidas, desarrollándose un estilo de e)ecución virtuoso en la guitarra, el arpa y el acordeón. Las voces de estos cuartetos eran cultivadas, de dicción articulada y afinación precisa, rasgos apropiados para el medio social acomodado donde eran admirados. Al mismo tiempo, incluían gritos de animación e imitaban modos de hablar campesino, intentando evocar el "sabor típico" de la música folclórica. El propio público se encargó de reforzar este estereotipo de tonada, buscando el ritmo de "pat'en quincha", esto es "mucho compás de cueca, mucho rasgueo de guitarra, y en la letra, carreta, chicha y yeguas". de "pat'en quincha", esto es "mucho compás de cueca, mucho rasgueo de guitarra, y en la letra, carreta, chicha y yeguas".
Con la estilización de la tonada, la música campesina se transformó en la ciudad en música de espectáculo, adecuada al medio nocturno de boites y restaurantes. Había nacido el "artista de] folclore" y con él, la Música Típica Chilena. Esta música creó un estilo propio, tanto por el repertorio empleado como por la forma de interpretarlo. Forjó la imagen sonora de Chile para el propio país y el mundo, constituyendo la corriente principal de la música popular chilena hasta comienzos de los años sesenta. Sin embargo, la asociación de la Música Típica con la cultura criolla dominante, llevó a sectores progresistas e intelectuales de la sociedad chilena a sustituirla o simplemente a ignorarla como imagen de nación y emblema de identidad, alegando que excluía las raíces indígenas y no favorecía el cambio social.
De este modo, comenzó a disminuir la preponderancia de la Música Típica en el medio urbano nacional y a ser sustituida por nuevas formas de elaboración del folclore. Gran parte de sus exponentes perdieron el protagonismo alcanzado, y sólo se mantuvieron vigentes en los años sesenta Figuras como Luis Bahamonde, Francisco Flores del Campo y Clara Solovera en la composición, y Ester Soré, Silvia Infantas, y Los Huasos Quincheros en la interpretación. Al mismo tiempo, surgieron pocos nombres nuevos dentro del género, como fue el caso de Raúl de Ramón, y Sergio Sauvalle, por ejemplo. Estos músicos continuaron componiendo e interpretando tonadas durante los años sesenta, surgiendo "Alamo kuacho" (1963) de Solovera; "Qué bonita va" (1964) y "Dos Corazones" (1965) de Flores de] Campo; "El corralero" (1965) de Sauvalle; y "Qué bonita es mi tierra`, (1968) de Bahamonde.