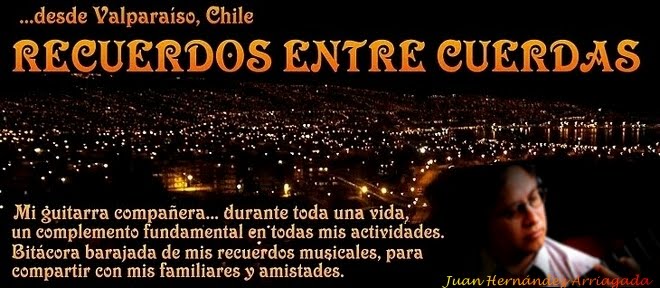El impulso artístico de la Nueva Canción llevó a sus exponentes a intentar una síntesis entre lo popular y lo docto, produciendo una música intermedia, la cual encontró su máxima expresión en la cantata popular. Para Eduardo Carrasco, el principal logro de la Nueva Canción fue Ia de acercar los modos de expresión populares a formas más cultas sin abandonar el carácter masivo de la difusión, lo que equivale a crear una música culta no elitista". De esta manera, la Nueva Canción incorporó la modalidad del concierto clásico, utilizando teatros universitarios, interpretando obras largas, y ofreciendo programas impresos. Esto, sumado a la subvención universitaria que obtuvieron grupos y solistas, acentuó su carácter cultural. Al mismo tiempo, los músicos de la Nueva Canción hacían prevalecer factores artísticos por sobre los comerciales al elegir el repertorio de un concierto o de una grabación. Sus discos, ricamente ilustrados por Vicente y Antonio Larrea, eran vistos más como objetos culturales que como productos comerciales.
Sin embargo, la Nueva Canción debía mantener la atención de una audiencia masiva que no estaba acostumbrada a escuchar obras largas con textos literarios y musicales elaborados. Es así como Quilapayún e Inti-Illimani recurrieron a la asesoría de Víctor Jara -músico y director teatral- para obtener rigor y eficiencia escénica, y construir el desarrollo dramático de sus conciertos. El trabajo con Jara resultó central para Quilapayún en su forma de escenificar la interpretación musical. De este modo, Víctor Jara contribuyó a definir el estilo escénico e interpretativo de los dos grupos señeros de la Nueva Canción. Al mismo tiempo, Jara se constituyó en modelo de compromiso para el movimiento progresista chileno, a la vez que manifestaba una permanente apertura y libertad como artista.
En las canciones de Víctor Jara, el paisaje rural imperante hasta entonces en la música de raíz folclórica se mezcla con el urbano, apareciendo barrios obreros donde se centra el desarrollo de la acción. En estas canciones, Jara invoca y encarna aun "otro" cercano a su mundo ideológico y social. Cuando lo encarna, se trata de un campesino pobre y simple, como en "El cigarrito" (ca. 1965), o sufrido y desconforme, como en "El arado" (1965). Cuando lo invoca, aparece la mujer sencilla y generosa de "Te recuerdo Amanda" (1968), el niño humilde e inocente de "Luchín" (1972) o el guerrillero heroico de "El aparecido" (1967). En sus canciones es frecuente el llamado a la acción, con frases como: levántate y mírate las manos", "córrele que te van a matar", "abramos todas las jaulas", siempre en busca del cambio y la justicia.
La mezcla entre el mundo rural y urbano en la obra musical de Víctor Jara corresponde a un encuentro entre tradición y modernidad, la que se expresa tanto en su modo de interpretar como de componer. Si bien las canciones de Jara poseen el sabor arcaico de la modalidad y no incluyen modulaciones audaces como las de Bascuñán, ellas tienen un rico color armónico, que es lo que le otorga los rasgos modernos a su obra. Este color lo logra agregando notas a los acordes, variando los patrones de acompañamiento, y arpegiando ritmos folclóricos originalmente rasgueados. En sus canciones es habitual el uso de acordes de tónica con sexta agregada menor o mayor, y de la subdominante con séptima mayor.
En sus melodías abundan las notas repetidas y los movimientos graduales, rasgos propios del canto gregoriano que entonó como joven seminarista, y del canto campesino que escuchó cuando niño. Al sabor medieval de sus líneas melódicas se suma el del estilo teatral de "hablar cantando", algunas veces en canciones que parecen estar escritas en prosa, como "Te recuerdo Amanda". Las melodías de Jara se basan con frecuencia en la repetición secuencial de patrones rítmico-melódicos, como es habitual en la música popular urbana. Al mismo tiempo, despliegan una equilibrada curva en estrecha relación con el sentido dramático del texto.
El estilo poético-musical de Víctor Jara constituyó un modelo importante para las nuevas generaciones de compositores populares chilenos, sirviendo de puente entre el legado tradicional y los nuevos procedimientos de elaboración del folclore desarrollados en los años setenta.
La Nueva Canción no sólo contribuyó a ampliar la asimilación del folclore chileno en la música popular urbana, sino que permitió incorporar a la creación musical nacional música de raíz folclórica de otros países latinoamericanos. Si bien la música del continente era difundida en Chile desde antes, es con la Nueva Canción que el chileno se apropió definitivamente de ella, interpretándola y creando a partir de su influencia. La apertura hacia la música andina y afroamericana produjo los cambios más radicales en la música popular chilena de raíz folclórica practicada hasta entonces.
En 1970, la Nueva Canción tuvo la primera crisis. Su carácter contestatario quedaba obsoleto con el cambio político del país, que instauraba un sistema de gobierno favorable a ella. Al comienzo, pareció adaptarse a la nueva realidad, celebrando los logros de la Unidad Popular, pero luego una parte de ella se transformó en canción panfletaría, manifestando, según algunos, cierta incapacidad para ir más allá de la protesta. A pesar de contar con todo el apoyo oficial, su presencia en los medios de comunicación de la época no aumentó y la respuesta del público al Tercer Festival de la Nueva Canción Chilena (1971) fue más bien modesta. El carácter "Ilustrado" de la Nueva Canción y su profundidad poética y musical, que la convertían en una música sólo para escuchar, contribuyeron a restarle popularidad entre las nuevas generaciones.
Al mismo tiempo, a comienzos de los años setenta surgía en Chile una nueva vanguardia en la música de raíces folclóricas, las que ahora eran mezcladas con elementos de la música norteamericana. El folk de Bob Dylan (1941) y el rock latino de Santana (1969), ejercían una poderosa influencia en sectores juveniles ale)ados de la contingencia política y cercanos a la cultura hippie de fines de los años sesenta. Es así como surgió la propuesta de Los Jaivas (1969), de Congreso (1969), de Los Blops (1970) con Eduardo Gatti, y de Julio Zegers.
Tanto Los Jaivas como Congreso y Eduardo Gatti, habían hecho covers de grupos anglosajones en programas radiales y bailes juveniles durante los años sesenta. Este pasado rockero le sirvió a Los Jaivas para desarrollar su mezcla de instrumentos, procedimientos, y sonidos del rock progresivo con instrumentos y prácticas improvisatorias de la música indígena. Había nacido una nueva vanguardia en la música popular chilena. El impulso renovador de la Nueva Canción se hacía presente en otras esferas musicales y seguía otros postulados éticos, produciendo canciones ligadas a una problemática individual más que colectiva.
Como contrapartida a esta primera crisis de la Nueva Canción, sus músicos vieron aumentadas las posibilidades de trabajo debido al rico clima cultural e intelectual que vivía el país, y al apoyo de organismos políticos y públicos. El contacto con músicos de otras latitudes y las giras internacionales beneficiaron al artista de la Nueva Canción, quien se desarrolló en un ambiente cultural altamente propicio.
El 11 de septiembre de 1973 interrumpió abruptamente el proceso de cristalización que estaba viviendo la Nueva Canción, y desencadenó su segunda crisis. La carga política que había acumulado esta música era tal, que tan sólo el sonido con vibrato de la quena y el trémolo del charango, generaban una asociación con el gobierno de la Unidad Popular. La Nueva Canción fue prácticamente prohibida por el nuevo régimen, debiendo continuar su desarrollo fuera del país.
En el exilio, la Nueva Canción se abrió a nuevas influencias y alcanzó reconocimiento mundial. En Chile, repercutió en el llamado Canto Nuevo (1975-1985), movimiento que no logró consolidarse debido a las condiciones adversas que tuvo que enfrentar y a la reticencia de sus propios exponentes para enfrentar el medio artístico chileno de la época. Los músicos de la Nueva Canción, en vambio, crecieron como artistas y debieron sobreponerse a tener que vivir por muchos años lejos de su patria.