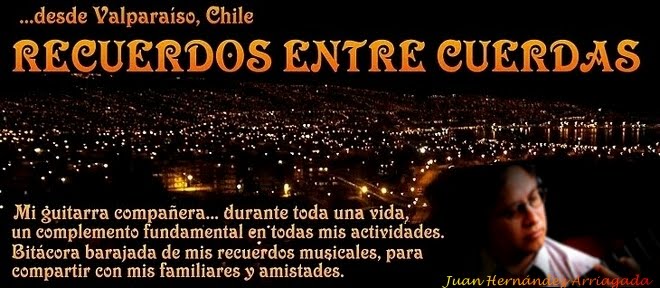La música folclórica chilena, aquella de transmisión oral, autor anónimo y ligada a funciones específicas y a grupos locales, no está circunscrita a la zona central del país ni a sus acervos criollos. Por sus venas norteñas y sureñas corre sangre indígena y mestiza, lo que le otorga una variedad y riqueza que sólo comenzó a ser conocida masivamente en Chile a partir de los años sesenta.
Los pueblos Aymara, Atacameño, Mapuche y Rapanui son los grupos indígenas que han prevalecido en Chile durante el siglo XX. Estas culturas, si bien han desarrollado diferentes grados de aculturación con Occidente, no han sido integradas al concepto de nación creado y sustentado por la cultura criolla dominante, de raigambre arábigo-andaluza y castellano-católica. Sólo la música de los pueblos andinos logró, a partir de la década de 1960, influir en el desarrollo de la música popular chilena.
La profundización y diversificación de las raíces folclóricas de la música popular chilena fue posible gracias a una prolongada labor de investigación del folclore chileno iniciada a Fines del siglo XIX. Este quehacer encontró sus primeros aportes en la obra de cronistas, escritores e historiadores, como María Graham, Alberto Blest Gana, José Zapiola y Benjamín Vicuña Mackenna.
Con la fundación de la Sociedad de Folklore Chileno en 1909, por Rodolfo Lenz y Julio Vicuña Cifuentes entre otros, se sentaron las bases para el estudio sistemático del folclore en el país. Dicho estudio fue continuado por investigadores como Carlos Lavín, Antonio Acevedo Hernández, Oreste Plath, Juan Uribe Echevarría y Eugenio Pereira Salas. A partir de los años sesenta se destacaron Manuel Dannemann, Raquel Barros y María Ester Grebe.Algunos compositores doctos chilenos de mediados de siglo se sumaron a esta tarea, realizando trabajos de campo y componiendo a partir de la música indígena, mestiza y criolla, logrando integrar rasgos de la música tradicional chilena al lenguaje musical moderno. Estos fueron: Pedro Humberto Allende, Carlos Lavín, Carlos Isamitt, Pablo Garrido, Jorge Urrutia y Ramón Campbell.
La creación en 1943 del Instituto de Investigaciones del Folklore Musical, integrado a la Universidad de Chile, ayudó a consolidar los esfuerzos individuales en la investigación folclórica. El instituto propició el trabajo de campo, la enseñanza, grabación, publicación y difusión de música folclórica, y creó un archivo y una biblioteca especializada. Al mismo tiempo, las folcloristas Violeta Parra (1917-1967), Margot Loyola (1918) y Gabriela Pizarro (1932), y los grupos Cuncumén (1955) y Millaray (1958), realizaron durante los años cincuenta y sesenta una importante labor de recolección folclórica; proyectando al medio masivo repertorio tradicional chileno, contribuyendo a formar nuevos folcloristas, educando al público, e influyendo en los propios músicos populares.
Violeta Parra comenzó a recopilar folclore en forma sistemática en 1953, recorriendo pueblos y campos del país, y entablando amistad con poetas populares y cantoras campesinas. De ellos aprendió un repertorio con el que desarrolló su labor de proyección en Chile y Europa, y que influyó poderosamente en su propio estilo poético y musical. Gran parte de las canciones de Violeta Parra poseen raíces folclóricas evidentes. Ellas se ciñen a patrones rítmicos, melódicos, armónicos, formales y de interpretación de géneros como el rin, la sirilla, la pericona, el parabién, la tonada y la cueca. Sus textos se refieren a usos, costumbres y leyendas tradicionales, y siguen procedimientos poéticos propios de la tradición, destacándose el uso de la décima.
Muchas de sus canciones tienen rasgos arcaicos, pues utilizan el sistema modal medieval y la poesía española antigua folclorizada. "La Pericona se ha muerto" (1966), "Qué he sacado con quererte" (1965), "El rin del angelito" (1966), "Arriba quemando el sol" (1965) y "Run Run se fue p'al norte" (1966) son canciones modales de Violeta Parra. La compositora no sólo se mantuvo fiel a la simplicidad original de la música folclórica, sino que la intensificó mediante un "primitivismo" con el que llegó a recrear el mundo sonoro indígena. En "Arriba quemando el soV y "Qué he sacado con quererte", utiliza rasgos indigenistas como melodías tetrafónicas y pentafónicas, ritmos reiterativos y pedales armónicos.
Margot Loyola, por otra parte, puso su aprendizaje musical académico al servicio de la recopilación y proyección foiclórica, reconstruyendo y proyectando una vasta gama de estilos interpretativos tradicionales. Junto con realizar grabaciones y giras nacionales e internacionales, desarrolló desde 1949 una fructífera labor de enseñanza del folclore. De sus cursos dictados en la Escuela de Temporada de la Universidad de Chile, surgió el núcleo fundador del Conjunto Cuncumén (1955), dirigido por Rolando Alarcón hasta 1962, y considerado el primer conjunto chileno de proyección folclórica.
Al comienzo, los miembros de Cuncumén interpretaban repertorio entregado por Margot Loyola y Matilde Baeza, pero luego iniciaron su propia labor de recolección y proyección del canto, la danza y las costumbres tradicionales de la región central del país, realizando una serie de grabaciones para el sello Odeón. También recibieron repertorio folclórico de Violeta Parra, como es el caso de la sirilla chilota. La propuesta artística y el modo de trabajo de Cuncumén ha servido de modelo para el desarrollo de nuevos grupos de proyección folclórica, los que abordan tanto aspectos musicales como coreográficos y cantan en forma colectiva el repertorio solístico tradicional.
El canto y baile colectivo del repertorio folclórico chileno también era practicado por grupos vinculados a la industria musical de la época, como el conjunto Villa San Bernardo, y por coros chilenos de los años cincuenta, como el de la Universidad de Chile. Villa San Bernardo (1956), dirigido por Donato Román Heitmannn, estaba formado por 30 voces acompañadas por guitarras, arpa, contrabajo y piano. Escenificaba danzas y costumbres folclóricas, contribuyendo a la popularización de música chilena de raíz folclórica en versión grupal. El Coro de la Universidad de Chile, dirigido por Mario Baeza, tenía desde 1957 un conjunto de raíz folclórica en su elenco, y difundía por el país versiones corales de canciones folclóricas chilenas.
Finalmente, cabe mencionar a Gabriela Pizarro, quien se ha destacado en la labor de recolección y enseñanza del folclore, formando varias generaciones de músicos y recolectores chilenos. Con su grupo Millaray realizó giras de difusión y recolección folclórica por el país, grabando desde 1964 el repertorio recolectado.
La recolección, investigación y proyección folclórica permitió difundir masivamente en Chile música, danzas, y costumbres vigentes y extinguidas de las diversas etnias y regiones del país, ampliando el conocimiento e interés del chileno por sus propias tradiciones. La proyección folclórica repercutió de inmediato en la música popular chilena, otorgándole al músico urbano nueva "materia prima" folclórica desde la cual desarrollar una propuesta musical popular, moderna, y con raices.