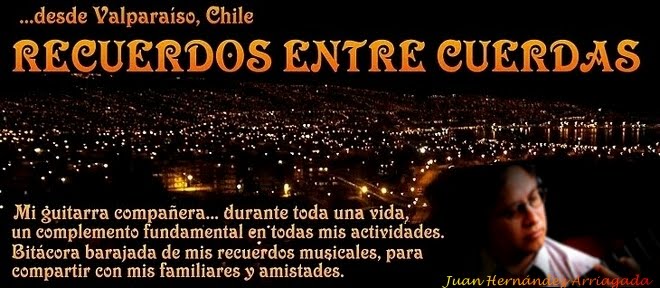A comienzos de los años sesenta, surgió una nueva generación de músicos argentinos, los que influidos por las tendencias modernizadoras de la ciudad, cambiaron el estilo de la música de raíz folclórica practicado hasta entonces. Se destacaron Los Huanca Huá (1960), dirigidos por Chango Farías, que cantaban a capella, realizaban onomatopeyas del bombo y la guitarra y armonizaban a cuatro voces; y Los Trovadores del Norte (1963) que incluían pasajes polifónicos y asumían una temática social reivindicatoria. El modo de cantar de estos grupos fue el punto de partida para el estilo desarrollado por los conjuntos chilenos de Neofolclore y para los arreglos de Luis "Chino" Urquidi. Estos arreglos, que definieron el estilo interpretativo de Los Cuatro Cuartos y sus seguidores, fueron aún más lejos que sus modelos transandinos en la elaboración y virtuosismo vocal. La creciente presencia en el país de música latinoamericana de raíz folelórica, permitió que el Neofolclore se desarrollara en un ambiente afín, con una industria musical dispuesta a incorporar plenamente este nuevo repertorio.
Los Cuatro Cuartos (1963-1966) fue el grupo fundador y señero del Neofolclore. Surgió con el apoyo del sello Demon, y lo integraban Guillermo Bascuñán, Pedro Messone, Fernando Torti, Luis Urquidi y Carlos Videla. Las Cuatro Brujas (1964-1966), versión femenina de Los Cuatro Cuartos, estaba integrado por María Elena Infante, María Teresa Mayno, María Cristina Navarro y Paz Undurraga, reemplazada en 1965 por Mireya Verdugo.
La indagación y aprendizaje sistemático en Chile de la música latinoamericana había sido iniciada a mediados de los años cincuenta por Raúl de Ramón, quien se dedicó a aprender canciones y a coleccionar instrumentos y trajes típicos de los distintos países de América. El conjunto formado por de Ramón junto a su esposay, más tarde, sus hijos, era considerado a Fines de los años cincuenta el único "capaz de interpretar canciones típicas, con instrumentos y trajes típicos de todas las regiones del continente", llegando a ser llamado la OEA chica".
Su primer disco LP, Los de Ramón (1960), es una verdadera antología de música latinoamericana, siendo anunciado por la prensa de la época como el primero de este tipo que se grababa en América. Incluye canciones que llegaron a ser muy populares en Chile en los años sesenta, como "La nochera", zamba argentina; "La flor de la canela", vals peruano; "Recuerdos e Ipacaraí, guarania paraguaya; y "El canelazo", cachullapi ecuatoriano grabado diez años más tarde por Inti-filimani basándose en la grabación de Los de Ramón.
El afán coleccionista de Raúl de Ramón contribuyó a aumentar la presencia de la música latinoamericana en el país, y sirvió de antecedente a los músicos del Neofolclore y de la Nueva Canción Chilena, quienes más tarde profundizaron en ella, creando a partir de estos géneros, popularizándolos internacionalmente y llegando finalmente a transformarlos.
Como compositor, en cambio, Raúl de Ramón se basó principalmente en la música folclórica chilena, introduciendo innovaciones que no alteraran sus rasgos tradicionales. De este modo, ideó géneros como el galopito, la sola, la costina, el diálogo y el arreo, todos inspirados en la tradición poético-musical criolla. Sobre la base de ellos y de géneros tradicionales, compuso canciones costumbristas, con alusiones gastronómicas y descripciones de paisajes agrestes, donde cabalgan hombres solos, con "un cigarrillo de hierba encendido en el lucero", como dice su diálogo "Camino de soledad" (1965).
El interés creciente de los músicos chilenos de los años sesenta por la música latinoamericana no se manifestó tanto en el deseo de ofrecer panoramas generales de la música del continente. Mas bien respondió a la necesidad de interpretar y crear a partir de géneros afines, que eran cada vez más conocidos en el Cono Sur a través de la industria musical de la época. Así mismo, este repertorio contribuía a internacionalizar la música popular chilena, que había sido hasta entonces demasiado localista.
Entre los compositores del Neofolclore que lograron ampliar la temática y el lenguaje de la canción chilena tomando como base la música latinoamericana, se destaca Guillermo "Willy" Bascuñán (193l), miembro fundador de Los Cuatro Cuartos. Sus canciones poseen cierta dosis de costumbrismo en su referencia a vestuarios, oficios y modos de hablar tradicionales, pero se alejan del tradicionalismo propio de la Música Típica y son más universales, lo que se aprecia tanto en sus rasgos musicales como literarios. El uso de patrones rítmicos de la guarania paraguaya latinoamericaniza la canción de Bascuñán.
La armonía de estas canciones rebasa el marco de la música tradicional chilena, en ellas hay un frecuente uso de acordes secundarios, alterados, y con notas agregadas. Bascuñán altera los acordes mediante el uso de cromatismos y grados modales, utilizando habitualmente la "nostálgica" subdominante menor, y el sexto grado rebajado en la cadencia completa (C B E). El cromatismo armónico de Bascuñán también se manifiesta en el uso de acordes disminuidos de paso, y con novena menor. Al Mismo tiempo, sus modulaciones son más audaces, incluyendo modulación por terceras y sucesiones de engaño.
Bascuñán mira el campo desde la ciudad, sin idealizarlo, transformándolo en un paisaje abierto y distante, casi impersonal. Allí sitúa a los protagonistas de sus canciones; seres solitarios que renuncian al amor por la libertad, afuerinos que cabalgan por una geografía agreste olvidando penas y teniendo siempre que partir. Las interpretaciones de Pedro Messone, quien popularizó desde 1966 las composiciones de Bascuñán, acentúan el carácter nostálgico de estas canciones, introduciendo silbidos distantes, ecos de lejanía, y susurros evocadores.
La presencia de música latinoamericana en Chile aumentó considerablemente a mediados de los años sesenta gracias a las grabaciones de los propios músicos chilenos. Lorenzo Valderrama popularizaba en el país canciones del argentino Cholo Aguirre ("Río rebelde"), y de los peruanos Mario Cavagnaro ("El rosario de mi madre") y Augusto Polo Campos ("Limeña"). Las Cuatro Brujas, grababan para el sello Demon "Changuito cañero" de Palito Ortega; "Collar de caracolas", de Alberto Agesta; y repertorio litoraleño de Cholo Aguirre, como "Río de sueños", "Cuando vuelvas" y "Muy triste". Por su parte, Pedro Messone grababa para IRT "No quisiera quererte" de Horacio Guaraní; y "Río de pájaros" de Aníbal Sampayo. Al mismo tiempo, Isabel y Angel Parra interpretaban en su peña de Santiago repertorio venezolano, boliviano y argentino aprendido en las boites del barrio latino de París a comienzos de los años sesenta.
El Neofolclore llegó a su cúspide en 1965, año catalogado por la prensa de la época como de "efervescencia folklórica"; sin embargo, muy pronto comenzaría a declinar. La industria musical había saturado al público con decenas de canciones de "tristeza nortina", y el éxito de Los Cuatro Cuartos había impulsado la formación de gran cantidad de conjuntos de corta vida, que rápidamente colmaron el ámbito artístico nacional. Todo esto falseó la autenticidad de la creación de raíz folclórica, como señala Ricardo García, transformándose el Neofolclore en una música imitativa y carente de alma. Estos fueron: Los de la Escuela (1965-1969), formado por seis alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, participaron en el Primer Festival de la Nueva Canción Chilena; Los de Santiago (1965), integrado por cuatro alumnos de derecho y de dibujo técnico; Los del Sendero (1965-1966), formado por cinco estudiantes secundarios, entre los que figuraba José Alfredo Fuentes; Los de Las Condes (1965-1970), con cinco integrantes, entre los que estuvieron Pedro Messone y Sergio Sauvalle; Los Paulos (1966-1967), formado por Pedro Messone, Luis Valdés, Edgardo Bruna y Erwin Oehrens, ganaron el Festival de Viña de 1966; Los Solitarios (1967), formado a partir de los Cuatro Cuartos, estaba integrado por Guillermo Bascuñán, Sergio Lillo, Martín Urrutia y Carlos Videla, ganaron el Festival de Viña de 1967; Los Ponchos Negros (1967), dirigido por Ronnie Medel y nacido en el programa Chile Ríe y Canta de radio Minería; Voces Andinas, con Carlos Barrios y José Ortega; y Los Alfiles Negros, ganadores del Festival de Viña de 1969.
El exceso de estilización de la música folclórica fue uno de los aspectos que produjo mayor controversia, en especial entre los sectores más apegados al folclore en su estado puro. De este modo, a los músicos neofolclóricos se les acusó de querer introducir "una rítmica fuera de tono" en la música de raíz folclórica, creando conjuntos vocales que realizaban rebuscados arreglos que se alejaban de la forma purista y evocativa de interpretación imperante hasta entonces en el país. Para Raúl de Ramón, el Neofolclore fue una moda pasajera que no aportó nada nuevo, pues imitaba arreglos vocales extranjeros, ni fue folclórico, pues mezclaba ritmos chilenos con bombos argentinos. El propio concepto de Neofolclore fue tildado de absurdo y comercial; en 1968 se le consideraba un rotundo fracaso.
A pesar de su de su corta y contradictoria vida, el Neofolclore realizó importantes aportes a la mñúsica popular chilena de los años sesenta. Uno de ellos, fue haber popularizado géneros folclóricos remotos, antiguos, y extinguidos. Estos géneros eran los adecuados para el desarrollo de temáticas costumbristas e históricas, donde se evocaban lugares, personajes, faenas, comidas y danzas tradicionales, y se recordaban sucesos históricos. La refalosa decimonónica, por e)emplo, le sirvió a Rolando Alarcón y a Guillermo Bascuñán para evocar sucesos de la independencia de Chile y de la Guerra del Pacífico, respectivamente. Incluso llegó a producirse lo que la prensa de la época llamó la "guerra de las refalosas", librada entre el afán pacifista de Rolando Alarcón y el afán patriótico de Joaquín Prieto García, oficial de ejercito y compositor.
El uso de géneros folclóricos desconocidos en las ciudades, amplió la visión del auditor hacia músicas que estaban más allá del repertorio "centrino" impuesto por la Música Típica. Al mismo tiempo, como señala Camilo Fernández, el Neofolciore consiguió "que lo chileno interpretado en forma novedosa llegara a un número más grande de personas". Víctor Jara, por su parte, junto con advertir sobre los peligros del aprovechamiento comercial del folclore y de la ignorancia de muchos que intentaron renovarlo, manifestó simpatía por esta corriente de la música popular chilena. Según su opinión, el Neofolclore permitió una liberación de la métrica tradicional y una mayor espontaneidad en la expresión, y contribuyó, además, a aumentar el gusto por lo nuestro, tanto chileno como latinoamericano.