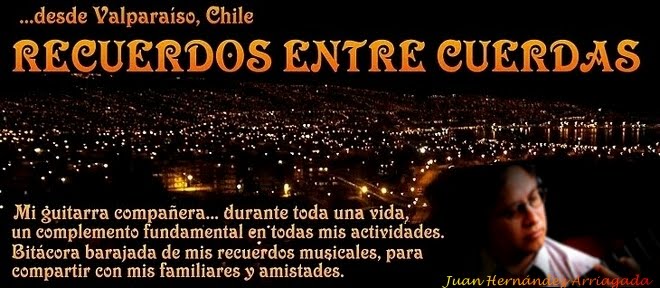La incorporación a la música popular chilena de los años sesenta de géneros y repertorios ajenos al habitante de las ciudades, puso en la escena urbana a protagonistas socialmente distintos al intérprete y al auditor de la música popular de entonces. De este modo, el cantante dejó de referirse a sí mismo o a su público en la canción y empezó a hablar del "otro", un personaje extraño para los ojos y oídos del auditor urbano. El "otro", cuya sabiduría había sido rescatada por los recolectores del folclore, apareció primero como una Figura de costumbres diferentes y pintorescas, pero poco a poco fue revelando una dimensión social no exenta de problemas, a la cual la música popular chilena casi no se había referido.
El "otro" era visto como un auténtico portador de raíces folclóricas, pues correspondía al folk o pueblo generador de sabiduría popular (lore). Sin embargo, este "otro", comenzó a ser presentado como un ser postergado, cuyas condiciones de vida era necesario mejorar. Ya se trate del indígena andino, del minero pampino, o del obrero urbano, la canción popular de mediados de la década del sesenta se acercó al "otro" con un claro afán reivindicatorio. La Nueva Canción Chilena asumió con propiedad este propósito, recurriendo principalmente a la música de la vasta región andina. De este modo, el público de la época se hizo partícipe de las alegrías y penas del hombre y la mujer andinos, ampliando su sentido de pertenencia a la patria grande latinoamericana.
La idea de Chile como país andino es algo reciente para la conciencia de la nación. De hecho, la música popular chilena incorporó tardíamente elementos de la cultura musical andina en su seno. No es que el chileno no le cantara a su Norte, pues la pampa, las minas y los puertos nortinos estaban presentes en cuecas, tonadas, valses y foxtrots de músicos de los años treinta y cuarenta como Víctor Acosta, Armando Carrera, Nicanor Molinare y Gamaliel (o Gamelín) Guerra. Sin embargo, recién en los años sesenta se popularizaron géneros andinos en nuestro medio, desarrollándose una música popular de raíces andinas propiamente tal. Esto fue posible con el Neofolclore y la Nueva Canción Chilena.
La música andina era ocasionalmente difundida en boites, teatros y radios de la zona central del país desde la década del treinta, y estaba presente en la oferta discográfica de la época. Conjuntos peruanos, como el trío Macchu Picchu, intérpretes de arpa y charango, actuaban en teatros de Santiago ya a comienzos de los años treinta. Ima Sumac, soprano peruana de "virtuosismo exótico", actuaba en 1944 en la boite La Quintrala de la capital. En 1949 El Mercurio publicaba un artículo sobre la quena, el charango y el bombo, dando a conocer "aspectos inéditos del folclore boliviano" en nuestro medio.
A comienzos de los años cincuenta, el músico pampino Calatambo Albarracín continuaba la difusión de música andina en Santiago, formando su Comparsa Sierra Pampa (1952-1959), con la que se presentó en boites, teatros y radios de la capital. En esa misma época, el conjunto folclórico de Margot Loyola estrenaba danzas rituales del Norte Grande en escenarios del centro del país, donde esta música parecía ser desconocida.
Es así como la música andina se hizo presente en la zona central, entrando en gloria y majestad al medio masivo de la música popular urbana en los años sesenta. Calatambo Albarracín, Raúl de Ramón, Hernán Alvarez, Sofanor Tobar, Rolando Alarcón y Angel Parra contribuyeron a ello. Cachimbos como "Mano nortina" (1965) de Alvarez, "SI somos americanos" (ca. 1966) de Alarcón, "Rosa colorada" (1965) de de Ramón, y "La burrerita" (1966) y "La tropillita" (1966) de Tobar, fueron ampliamente difundidos en el país.
A mediados de los años sesenta, las canciones de ritmo nortino comenzaban a figurar en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar. Hernán Alvarez y Sofanor Tobar llegaron a obtener los primeros premios con sus cachimbos "Mano nortina" y "La burrerita", respectivamente. Al mismo tiempo, grupos como Quilapayún (1965), Inti-Illimani (1967), Los Curacas (1968), Los Jaivas (1969), e Illapu (1970), contribuían a difundir en los escenarios del centro de Chile charangos, quenas, y zampoñas.
La música andina estaba asociada en su región de origen a festividades como el carnaval, y la devoción a la Virgen y a los santos patronos, en un claro ejemplo del sincretismo religioso imperante en la zona andina. Al incorporarse a la música popular chilena de los años sesenta, esta música empezó a desempeñar nuevas funciones, llegando a un público que no sólo disfrutaba con ella, sino que despertaba sentimientos americanistas y reivindicatorios.
Los hilos comunes de la música andina, que cubre una vasta región sudamericana, simbolizaban la unidad social y cultural de América Latina. Como Carrasco señala, "el sonido de las quenas y de los charangos reivindicaba el elemento indígena y servía de símbolo del espíritu americanista predominante en esta época. En esta re-funcionalización de la música andina, el sonido indígena original fue depurado, adaptándolo a los criterios estéticos de la música popular urbana. Al mismo tiempo, su asociación con la canción de denuncia social, modificó la expresión nostálgica y dolorosa del hombre andino, sustituyéndola por una expresión "vigorosa y combativa", como señala Margot Loyola.
Los géneros andinos chilenos fueron cultivados principalmente por compositores del Neofolclore, quienes hicieron de ellos una música andina criollizada. Los músicos de la Nueva Canción, en cambio, prefirieron géneros bolivianos, peruanos y ecuatorianos, de acuerdo a su impulso americanista. Quilapayún grabó desde 1966 música andina boliviana y argentina, e Inti-Illimani grabó desde 1969 música andina boliviana y ecuatoriana. En algunos casos, los propios músicos de la Nueva Canción escribieron canciones basadas en estos géneros, como es el caso de "El pueblo" de Angel Parra y de "El canto del cucuIí" de Eduardo Carrasco, grabadas por Quilapayún en 1966, y de "Ñancahuazú" de Patricio Castillo, grabada por el grupo en 1968. Inti-Illimani, por su parte, grabó en 1971 "Charagua" de Víctor Jara y "Tatatí" de Horacio Salinas, y en 1973 "Alturas" también de Salinas.
La difusión de música andina por los músicos de la Nueva Canción, llevó a muchos chilenos a aceptar esta música como algo propio, identificándose con lo que hasta entonces se llamó un "sonido extranjero". Este sonido, amplió el rango expresivo de la música popular chilena y contribuyó a integrar al chileno a un ámbito cultural regional, fortaleciendo su identidad como latinoamericano. Al mismo tiempo, la música andina contribuyó a formar el grupo instrumental básico de los conjuntos de Nueva Canción, y se transformó en el "caballo de batalla" para la formación de su repertorio y conquista del nuevo público. La Nueva Canción entonces, fue la plataforma desde la cual la música andina se masificó en Chile, nutriéndose a la vez de ella y permitiendo que se mezclara con otras músicas del continente.